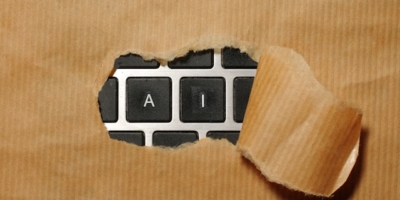Consulte las últimas noticias sobre jurisprudencia, regulaciones y leyes.

La mediación, ¿una perla sin explotar en Argentina?
La mediación es un proceso formal en el que las partes, en lugar de enfrentarse en un juicio o arbitraje, se sientan a dialogar frente a una persona imparcial. A diferencia del arbitraje, donde alguien decide quién tiene razón, la mediación no busca un veredicto, sino una solución. Se trata de encontrar un punto en común que beneficie a todos, con menos costos y menos desgaste que un litigio tradicional.
Es, en esencia, una vía más rápida y económica para resolver conflictos. Sin embargo, su efectividad no depende solo del método, sino —y sobre todo— del talento y las habilidades del mediador: su capacidad de escuchar, comprender y generar puentes.
Ahora bien, ¿por qué en Estados Unidos esta herramienta ha demostrado ser tan eficaz, mientras que en Argentina todavía despierta cierto recelo?
Ambos países cuentan con marcos normativos similares que promueven (e incluso obligan) la utilización de la mediación como método alternativo previo a la instancia judicial. Sin embargo, existen diferencias significativas en su aplicación, uso y principalmente en su eficacia. En este artículo explicamos las razones de este fenómeno.
El marco normativo
En Estados Unidos, las técnicas de resolución alternativa de disputas están integradas dentro del sistema judicial. Han sido promovidas mediante políticas públicas desde mediados del siglo XX. A modo de ejemplo, podemos mencionar la Ley de Resolución Alternativa de Disputas de 1998, que requiere la mediación en la mayoría de los tribunales federales [1]. Asimismo, en algunos estados la mediación es obligatoria en temas de familia y custodia de menores [2].
En Argentina, en el fuero federal y en el nacional de la Capital Federal rige desde 1995 la Ley 24.573 [3] (modificada por la Ley N° 26.589 [4]) que obliga a las partes a recurrir a una instancia previa de mediación antes iniciar un proceso judicial. Por su parte, la Ley 24.635 dispuso la conciliación obligatoria previa en materia laboral [5]. Asimismo, en la mayoría de los fueros provinciales se exige la mediación obligatoria previo a iniciar la demanda.
Entonces…. Si el marco normativo es similar ¿por qué en Estados Unidos la mediación es más efectiva?
La respuesta debe buscarse en aspectos culturales y en factores económicos.
Aspectos culturales
En Estados Unidos, la figura del mediador goza de un gran prestigio. El mediador es un profesional con sólida experiencia que se toma el tiempo para estudiar el caso a fondo, entender los hechos, analizar el marco legal aplicable y, sobre todo, aportar todas sus habilidades para generar un diálogo constructivo. Su objetivo no es imponer una solución, sino ayudar a las partes a encontrarla por sí mismas.
Los estadounidenses valoran la mediación como una herramienta útil e imparcial, que ofrece un espacio donde sus argumentos pueden ser escuchados y considerados con seriedad. Cuando está bien conducida, la mediación puede incluso anticipar el posible resultado de un juicio o un arbitraje, lo que ayuda a encarar la negociación con una mirada más realista.
En Argentina, la mediación no goza del mismo prestigio que en Estados Unidos. Más bien, suele percibirse como un trámite obligatorio: un paso previo que hay que cumplir para poder iniciar una demanda o, en algunos casos, como una simple advertencia a la contraparte de que se llegará al litigio judicial. Así, las partes rara vez llegan preparadas para un verdadero intento de diálogo.
Por otro lado, negociar o ceder se interpreta en muchos entornos como una muestra de debilidad, como si llegar a un acuerdo fuera sinónimo de perder. Además, persiste la creencia equivocada de que un acuerdo alcanzado en mediación tiene menos valor legal que una sentencia. La mayoría de la gente desconoce que ese acuerdo es perfectamente ejecutable, con la misma fuerza que una sentencia firme dictada por un juez.
Todo esto contribuye a que quienes reclaman prefieran esperar el fallo judicial antes que sentarse a negociar.
Factores económicos
Una de las claves para entender las diferencias entre la mediación en Argentina y en Estados Unidos está en el modo en que se manejan los honorarios profesionales. En nuestro país, los abogados suelen cobrar sus honorarios a través del sistema de regulación judicial, muchas veces a cargo de la parte vencida. Esto implica que, para el cliente, el acceso a la justicia parece “gratuito” o al menos diferido. En cambio, en Estados Unidos, salvo contadas excepciones como los juicios por accidentes o mala praxis, los honorarios corren por cuenta del cliente desde el inicio. Así, quien debe afrontar importantes gastos para obtener un resultado incierto tiende a tomarse mucho más en serio cualquier oportunidad de resolver el conflicto antes de llegar a juicio.
Además, los costos legales en Estados Unidos son significativamente más altos que en Argentina. Este factor empuja a los litigantes a evaluar con mayor detenimiento las probabilidades de éxito antes de iniciar acciones judiciales. En ese contexto, cobra fuerza la conocida frase: “más vale un mal acuerdo que un buen juicio”.
La mediación y el esquema de remuneración en el sistema judicial argentino
En el ecosistema judicial argentino, la mediación, vista como un simple obstáculo burocrático para llegar al litigio, rara vez es considerada una instancia legítima para resolver la disputa. Por eso, muchos prefieren reservar sus energías —y su presupuesto— para lo que ocurra dentro del expediente judicial.
Tampoco ayuda el esquema de remuneración de los mediadores. Hoy en día, el mediador percibe un monto fijo de apenas $19.340 —menos de 20 dólares estadounidense— por todo el proceso. Solo si las partes llegan a un acuerdo podrá cobrar un porcentaje adicional sobre el monto reclamado. Como la mayoría de las mediaciones terminan sin acuerdo, el incentivo económico del mediador para prepararse, analizar el caso y dedicarle tiempo real es prácticamente nulo. Así, su rol, lejos de ser el de un actor activo y estratégico, queda relegado al de un mero intermediario formal.
También influye el hecho de que el sistema de costas puede representar una ventaja económica para algunos abogados. El incentivo de obtener honorarios regulados por sentencia, muchas veces superiores a los que se lograrían en un acuerdo en mediación, puede pesar más que la posibilidad de cerrar el conflicto de manera rápida y eficiente.
Tiempo y conflicto
Por otro lado, en la lógica del deudor argentino, el paso del tiempo suele jugar a favor. Con una economía históricamente marcada por la inflación, la devaluación y decisiones judiciales que a menudo desvirtúan el valor real de las deudas —como las pesificaciones forzadas o la aplicación de tasas alejadas del mercado—, dilatar un pago se ha convertido, en muchos casos, en una estrategia conveniente. Así, si no hay una ventaja significativa en cerrar el trato pronto, el deudor prefiere dejar que el tiempo corra.
En definitiva, la historia económica y jurisprudencial argentina ha alimentado una percepción persistente: en nuestro país, siempre es mejor ser deudor que acreedor.
Mientras esa lógica subsista, y mientras los mediadores sigan siendo mal remunerados y subvalorados, será difícil que la mediación se haga un lugar como herramienta eficiente de resolución de conflictos.
Conclusión: ¿Es posible incentivar la mediación en Argentina? ¿Existe voluntad real para hacerlo?
La mediación en Argentina tiene potencial. Las herramientas existen, los beneficios son claros y hay espacio para que esta práctica crezca y se fortalezca, especialmente en los conflictos complejos o de alto valor económico. Sin embargo, que haya posibilidades no significa que haya voluntad.
Hoy, la realidad muestra que los incentivos están mal alineados. Mediadores mal remunerados, abogados que restan importancia a esta instancia, partes que no llegan preparadas o que usan la mediación como mero trámite previo al juicio. Todo eso conspira contra el desarrollo de una verdadera cultura de resolución alternativa de conflictos.
Para cambiar este panorama, hay que actuar en dos frentes: por un lado, invertir en educación y formación —no solo de mediadores, sino también de abogados y del público en general— para instalar una mirada distinta sobre el conflicto, más colaborativa y menos confrontativa. Por otro lado, se necesitan cambios en los esquemas de incentivos: mejorar los honorarios de los mediadores y cambiar el esquema de remuneración de los abogados.
No alcanza con declarar que la mediación es importante. Hay que hacerla atractiva, creíble y eficaz. Solo así podrá dejar de ser una formalidad vacía para transformarse en lo que debería ser: una verdadera oportunidad de resolver el conflicto con inteligencia, pragmatismo y ahorro de costos.
Notas
[1] https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-bill/3528/text
[2] Podemos dar como ejemplo los estados de California (California Family Code Section 3170) (https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=FAM&division=8.&title=&part=2.&chapter=11.&article=2) Florida (Florida Statutes Section 44.102) (https://www.flsenate.gov/Laws/Statutes/2021/0044.102), Minnesota (Minnesota Statutes Chapter 518.619) (https://www.revisor.mn.gov/statutes/cite/518.619)
[3] https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/29037/norma.htm
[4] https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/29037/texact.htm
[5] https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/36739/norma.htm
Para más información sobre este tema y cualquier otra consulta legal, comuníquese con nuestros autores.
Aviso
Este artículo se basa en información de dominio público y es de carácter puramente informativo. No tiene como finalidad proporcionar asesoramiento legal ni un análisis exhaustivo de las cuestiones que menciona.